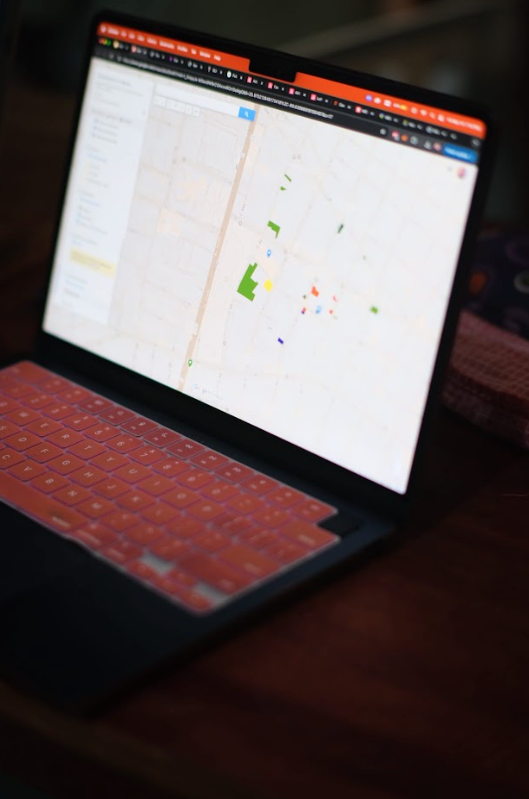Yucatán > Sociedad
Katia Rejón
07/10/2025 | Mérida, Yucatán
Gentrificación es la palabra pero la imagen es un restaurante de lujo donde antes había una casa donde las personas salían a platicar cuando bajaba el sol. Gentrificación es la palabra para hablar de esa sensación abrasadora de haber sido expulsada de la ciudad donde creciste y creías conocer. Gentrificación es la palabra protagonista en los titulares de la prensa y en pancartas de manifestaciones contra el desalojo, el alza de los precios, el racismo.
Ciudad de México y Oaxaca han tenido marchas contra la gentrificación pero ese cambio repentino del paisaje y las formas de vida locales se ha extendido a otras ciudades como Mérida. La conversación sobre la gentrificación de la ciudad brota en reuniones pero sigue sin ser abordada con mucha seriedad en los discursos públicos. Sin embargo, sí existe un grupo de trabajo que retoma este concepto para analizar su impacto local: Cartografías de la gentrificación en Yucatán, facilitado por el colectivo Taller Nepantla en Espacio Lignum del barrio de Santiago, que se dedica a mapear la gentrificación en la ciudad.
Quien guía las actividades se llama Gabriel Pérez, es de Nicaragua y se mudó a Yucatán en 2024. Según sus propias palabras, sintió que una forma responsable de habitar un lugar que recién conoce es propiciar espacios de discusión. Gabriel Pérez es sicólogo y maestro en Teoría Crítica, pero su postura sobre la crítica artística no se centra en el análisis de la obra sino en las instituciones y los circuitos artísticos del arte, pues eso es lo que determina a las obras y no al revés.
Foto: Katia Rejón
“Amamos el arte, amamos que la gente haga cosas raras, pero odiamos los mecanismos que obligan a la gente a vender su alma en nombre de vender algo. Es como amar el fútbol y odiar a FIFA”, me dijo Gabriel Pérez cuando me recibió en su casa y platicamos sobre arte público, identidad cultural y gentrificación.
Foto: Gerardo Jaso
¿En qué momento te das cuenta del vínculo entre la gentrificación y el arte?
Yo viví en una ciudad turística: Asheville, Carolina del Norte. Muchos artistas jóvenes hablábamos de cómo el arte de la ciudad era superficial, todo el arte público estaba diseñado para atraer el turismo y nos parecía una oportunidad perdida que el arte no reaccionara a los debates de la población local.
Nos dimos cuenta que la ciudad tenía un plan específico de lo que ellos consideran arte, diseñado para atraer turismo, y aunque eran obras lindas, no pasan de una fotografía para Instagram. No generaban conversaciones, no activaban reflexiones, no invitaban a profundizar en tu posición en el mundo. Y era muy difícil para un artista hacer arte político porque no daban financiamiento si iba en contra de las definiciones de arte de la ciudad.
Foto: Katia Rejón
¿Tú ves algo de eso en Mérida? ¿Cómo conectas esas experiencias previas al mudarte a Yucatán?
Sabía que Yucatán se proyectaba hacia el mundo como un lugar lleno de cultura maya, un lugar seguro y bueno para la inversión, pero ya estando aquí uno va notando las diferencias entre las colonias y los barrios. Investigando un poco más, ves que hay toda una historia de impulso para que la gente invierta y se quede. Donde vivo hay como 10 Airbnbs y eso sí afecta mucho el sentido de comunidad, de vecindad y de pertenencia. Ves un lugar super lindo al que no llega nunca nadie.
Foto: Gerardo Jaso
En Nicaragua una de las industrias principales es el turismo y la política gira alrededor de que los turistas se sientan cómodos a costa de los locales. Entonces yo ya traía esta mirada de pensar ¿para quién está construida la ciudad? ¿para quiénes se construyen los negocios?
También he leído críticas culturales sobre cómo espacios artísticos pueden abonar al proceso de gentrificación, incluso cuando sus propuestas son “positivas”. ¿Cómo es esa relación?
El arte se ocupa para embellecer ciertas áreas y ese acto de embellecimiento involucra el desplazamiento de ciertas personas que consideran que no pertenecen. En muchos casos, el arte público involucra más presencia policiaca para mantener la estética de un lugar. Hay una definición bien neutral y banal de la cultura pero vacío de cualquier potencia política. Por ejemplo, muchos Airbnbs en Mérida tienen nombres mayas: es difícil de pronunciar, es lindísimo y cuesta 800 pesos la noche.
Esa cultura se ocupa para atraer siempre y cuando sea pasiva, consumible, que no te haga reflexionar. Hay un dicho que dice que los extranjeros aman México pero odian a los mexicanos. Porque aman la proyección de México como vibrante, lleno de música, pasión, paisaje y folclor pero criticarán el México que es crudo, popular, contradictorio, lleno de emociones y conflictos, ese México no les interesa. Les interesa el endulzado, el consumible y sobre todo que no le cuestione su posición en el mundo. Muchas propuestas turísticas, culturales, artísticas vacían el potencial político del arte.
Hubo un tiempo en Mérida, por ahí del 2013 y 2014 (que fue justo cuando nació Memorias de Nómada) donde había un brote de galerías y centros culturales independientes con espacio para experimentar, informales, baratas, emocionantes. Y ahora hay muy pocos lugares donde las juventudes puedan convivir sin consumir.
¿Es posible pensar en lugares vivos cultural y artísticamente y que no propicien la gentrificación? ¿Cómo podrían ser?
Una de las principales características de la gentrificación es que incrementan el valor de una propiedad. Entonces es más difícil para un colectivo autogestionado rentar un espacio en el centro para hacer cosas distintas, para experimentar, cuando el precio de un estudio se ha triplicado en los últimos años. Eso interrumpe prácticas culturales autogestionadas, locales, experimentales y populares.
Foto: Gerardo Jaso
Específicamente en el centro, es triste que mucha de la narrativa es que “el centro ya se perdió”. Es imposible tener una casa punk en el centro, por la presencia de la policía o porque te reclaman que haces mucho ruido o porque no querés plantar a los turistas o porque es muy caro rentar. La expresión de una escena así va a buscar espacios pero van a ser desplazados fuera del centro. Ahí es cuando surgen alternativas en la periferia, pero también son más inaccesibles.
Creo que la movilidad urbana está conectada con la gentrificación y quién puede atravesar la ciudad para visitar algo. Así la escena se ve fracturada en ciertas partes. Idealmente, una escena underground pudiera tener espacios de calidad y ser accesible para todos, pero eso no debería desmotivar a que las personas intenten crear otros espacios autónomos y con base a las necesidades de la comunidad y no del turismo. No hay que perder esas ganas de hacer algo genuino.
Taller Nepantla ha convocado a varios mapeos de gentrificación, tienen un chat y comparten bastante información sobre el tema, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿qué cosas han aprendido en esos espacios?
En sí es un grupo de trabajo que se reúne mensualmente para platicar y conversar sobre la gentrificación. Como no soy yucateco, me parece que buscar una manera de vivir responsable en una tierra en la que soy una persona foránea, es facilitar espacios de crítica y convivencia. Llevamos tres reuniones que han sido bien alegres. Hemos compartido experiencias, datos, propuestas. La intención principal ha sido hacer este mapeo de la gentrificación en Yucatán y no sólo mapear Airbnbs también mapeamos afectos, interacciones, el precio del café, sucesos, cosas que evidencian la gentrificación pero no tienen que ver con el costo de la renta.
Porque la gentrificación no solo es un proceso urbano, es un proceso psicológico, social, territorial, espacial, temporal. Nos interesa hacer un mapeo multidisciplinario, y vamos suave. No tenemos financiamiento pero hay mucha energía y propuestas, queremos mantener las reuniones consistentes para que vayan surgiendo cosas.
¿Sí crees que ha habido interés en este tema en sus convocatorias?
Absolutamente, como que todo el mundo lo habla en privado, pero no ha habido muchos espacios para hablarlo públicamente, creo yo. Hay toda una campaña mediática muy fuerte, muy influenciable de la gentrificación en México, desde Oaxaca, desde Ciudad de México, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Barcelona, que producen material muy interesante y eso ha generado muchas conversaciones y muchos debates. Aquí en Mérida hay un par de intentos, tres páginas en Facebook, cuatro cuentas en Instagram pero no muchos eventos o encuentros recurrentes. Y queremos comenzar por ahí. Queremos conversar con activistas en Oaxaca, activistas en Ciudad de México, activistas alrededor de todo México y Latinoamérica para compartir experiencias y recursos.
Foto: Katia Rejón
¿Qué crees que desde Mérida se pueda compartir en esos intercambios, según lo que se ha platicado en los círculos?
Ha habido sobre todo anécdotas personales sobre cómo era Mérida en el pasado. Cosas como el clima que es casi como un chiste de que en Mérida siempre hay calor, pero no era de tanta urgencia, no era una emergencia como es ahora. Las personas reflexionan sobre cómo ha cambiado la ciudad y cómo eso afecta en su vida diaria. Ha sido algo bien identitario hasta ahora.
Una investigadora del Cephcis (Edith Pereyra de la Rosa) está haciendo su postdoctorado sobre la gentrificación alrededor de La Plancha y el corredor gastronómico. En su presentación, ella habló de que la propuesta política del Estado para atraer inversión extranjera no es reciente. Yucatán lleva por lo menos 20 años intentando atraer a estos a esta inversión nacional y extranjera para retirarse.
Cada gobierno ha tenido una propuesta política bien clara de proyectar a Mérida como un espacio seguro para la inversión. Estamos viendo las consecuencias de 20 años de políticas estatales que han culminado en esto. Todos los partidos políticos están de acuerdo en que esa es la “salida de la pobreza de Mérida”.
Las personas que llegan a las reuniones nos hablan de ese movimiento hacia el norte de Mérida, un lugar que se transformó en ese modelo de ciudad moderna y cómo las personas se mudan ahí para tener una experiencia cosmopolita. Cómo el centro pasó de ser caótico a ser un lugar remodelado y gentrificado.
¿Es posible que la tendencia a la xenofobia de Yucatán se entrelace con la crítica de la gentrificación? ¿Cómo mantenemos separadas ambas discusiones para no acusar de todo a “lxs foránexs”?
Cuando empiezas a hablar de gentrificación, inmediatamente te tachan de xenofobico. Pero la crítica a la gentrificación no es hacia personas individuales, es una crítica a un sistema, una estructura que facilita que personas con alta capacidad de adquisición financiera puedan venir y comprar cosas que para ellos son baratas pero para las personas locales son caras.
No sólo son extranjeros, también son personas nacionales con alta capacidad de adquisición que vienen y se aprovechan de su alto ingreso. Y esto es barato porque las personas locales subsidian lo económico pues trabajan con salarios muy bajos que generan márgenes de ganancia.
Lo último que diría, y creo que es controversial, es que no se puede tener xenofobia contra personas que tienen más poder que uno. Yo puedo vulgarizar a los gringos todos los días, pero estructuralmente ellos tienen más poder que yo. Pero si ellos decidieran ser xenofóbicos contra locales, eso sí afectaría estructuralmente porque ellos tienen más poder. Así como no se puede ser racista contra la gente blanca, no se puede ser xenofóbica contra las personas que gentrifican.
Yo siempre intento pensar las cosas de manera estructural. Las personas solo están haciendo cosas que han sido facilitadas estructuralmente por el capitalismo, el Estado, el gobierno y por el capital. Entonces, es fácil venir a gentrificar porque es porque todos esos flujos ya están lubricados de cierta manera. Las personas con capital y poder están aprovechando a una comunidad que no tiene las condiciones para reaccionar a lo que está cambiando todo.
¿Se puede hacer algo para detener la gentrificación? ¿Qué estrategias han funcionado en otros lugares?
Hay algunos movimientos políticos y sociales como en España, donde se han propuesto aranceles de 100 por ciento en la compra de vivienda, es decir, si eres extranjero pagas el doble. Otra propuesta ha sido regular Airbnb.
También ha habido estrategias más directas como agarrar pegamento y cerrar el candado de un Airbnb para que nadie pueda entrar, o intimidar a los turistas que comen en restaurantes como en Barcelona cuando hay marchas.
En Ciudad de México han habido esfuerzos de marketing para iluminar el nivel de las crisis. Hay una cuenta de Instagram de dos muchachas que llaman a lugares en renta solo para saber el precio. Y ahí se ve cómo rentan departamentos a 100 mil pesos mensuales, de dos cuartos. Por ejemplo, yo he visto Airbnb en Mérida que se rentan a 8 mil pesos el día: cinco habitaciones, piscina. Es el doble de lo que yo pago de renta mensualmente. Ese tipo de transparencia puede iluminar la inequidad social que existe.
También ha habido protestas aquí: las protestas contra la deforestación o la contaminación de los cenotes son protestas contra la gentrificación. Es difícil hablarlo cuando tanta gente depende del turismo, pero hay que diversificar nuestra economía para no depender tanto del capital extranjero y preguntarnos cuánto empleo genera realmente, por ejemplo, un Airbnb, y qué calidad de empleo genera en comparación de un hotel.
*
Ya vimos el embellecimiento de las calles, los colores luminosos de las fachadas del centro, atestiguamos el plurilingüismo de los restaurantes: los nombres en maya, los menús en inglés, atendidos por personas que hablan español. Ahora falta ver las vigas que sostienen a duras penas ese paisaje, los desagües de la gente que corre hacia la periferia donde aún se puede pagar una renta con el sueldo promedio de la ciudad, las estadísticas de seguridad pública (ese eslogan tan prometedor con el que vendieron Mérida) donde queda claro que la percepción de tranquilidad es otro fantasma del pasado. Hacernos la misma pregunta desde todos los ámbitos ¿está valiendo la pena?
Edición: Estefanía Cardeña