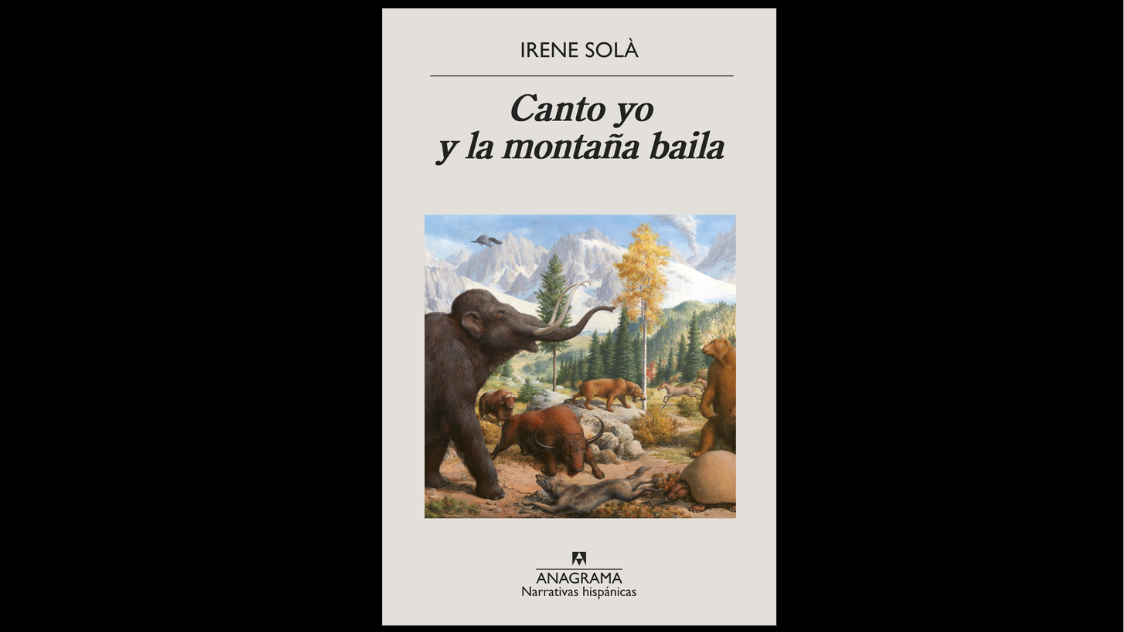Opinión
Rulo Zetaka
21/04/2025 | Mérida, Yucatán
Esta reseña es de un libro que hice esperar y no me siento orgulloso por ello. Hace más de un año platicaba con una amiga de una amiga que los libros nos han acercado. Ale, que tiene un proyecto llamado booktrovert, y un día estaba contándole que buscaba historias que no fueran narradas por humanos, me recomendó a Irene Solá con el aviso de que me recomendaba un libro que no había leído.
El aviso se quedó archivado en mi cerebro porque le faltó potencia, sin embargo, el enigmático título regresaba cada cierto tiempo. Canto yo y la montaña baila (Anagrama, 2019) sonaba de vez en vez en mi cabeza. Me parece un título hermoso y quería saber por qué bailaba la montaña. Un año después de la recomendación me lo encontré en la página donde evito comprar libros, y decidí hacerme con él.
Llegó a casa y se maceró poco tiempo antes de ser abierto, leí durante unas semanas entre libros de hongos, inteligencia artificial y crónicas de montañas que navegan el libro de Irene Solá y fui descubriendo por qué no debí hacerlo esperar tanto tiempo. Lo leí a cucharadas como si los capítulos fueran cuentos, me detenía a pensar los puntos de vista, a descubrir los matices y a ensoñarme con las perspectivas.
Me costó trabajo al principio, dediqué mucho tiempo a entender cómo se narraba y por qué las voces eran tan diversas. Era uno de esos esfuerzos que hacia gustoso con una sonrisa de oreja a oreja, ¿por qué me hacía tan feliz leer un capítulo narrado por las nubes? ¿Cómo resuena en mi propia narrativa un capítulo llevado por las voces de una pléyade de hongos? ¿Esas brujas estaban vivas o muertas y cómo se comunicaban con los demás seres?
Y de repente me hizo clic, el lenguaje rural me atrapó y empecé a entenderlo, o a tomarme un respiro para regresar en más de una ocasión sobre las oraciones y reconocer de donde viene. Las voces se empezaron a entretejer entre personajes humanos y no humanos, vivos y muertos, sintientes y no sintientes, mágicos y mundanos. El libro de Irene Solá nos lleva por las montañas narrando una historia que se desdobla en el tiempo y que se comprende a si misma sin que quienes la atestiguamos sepamos a cabalidad que está pasando.
Las leyendas de las que se inspira este texto brotan en los Pirineos bajan un poco hacia las faldas y se enraízan en las rocas y los bosques. Lo que sucede en alrededor de Matavaques es que la naturaleza se vuelve magia, la magia leyenda, la leyenda historia, la historia novela, la novela tragedia y la tragedia se vuelve amor con tanta sutileza que de ninguna manera pareciese un proceso lineal sino unas manos que están sembrando un jardín que eventualmente, con el paso de las generaciones, se volverá un bosque.
Y en ese bosque hay que rastrear semillas, una de ellas me embelesó. La vida brotó en un suave desliz sobre la piel de un mamífero de la familia cervidae. La palabra que le da nombre no me hacía sentido pues ese animal no es nombrado de esa manera en el territorio que habito. Me pareció hermosamente esquivo y temeroso, gallardo y orgulloso, tierno y sutil. El corzo que narra el capítulo me apapachó el corazón y me dio ganas de hurgar en la tierra junto a él. Aunque el capítulo y sus apariciones en el texto lo dotan de una complejidad narrativa, yo seguía viendo a ese cervatillo tierno que disfrutaba de acomodarse en lugares calientitos.
Quisiera cerrar esta recomendación reconociendo que el libro es como ese corzo, si quieres acercarte hay que acariciarlo con cuidado porque si vas con mucha fuerza puedes asustarlo con tus prácticas culturales de lectura devoradora. Al estar arraigado en otra tierra, tenemos que reconocer primero su valor y tratarlo con ternura mientras el dorso de nuestra mano se desliza cariñosamente sobre sus cuernos.
@RuloZetaka
Edición: Estefanía Cardeña